YO NO HUYO CUANDO CORRO
Joseph Millariega
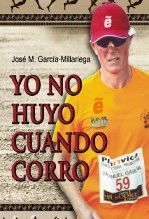
A lo largo de esta investigación sobre el antiguo Coto de Lavio (hoy parroquia de Salas) y de los documentos de siglos pasados que se transcriben se pretende describir la cultura y peculiaridades de unos pueblos que casi siempre entraron en colisión (vaqueiros y aldeanos) y que tuvieron que convivir en un Coto señorial, que perteneció al Obispado de Oviedo hasta 1581, siendo después desamortizado a la Iglesia (fue una cuasi expropiación, pues se realizó contra una compensación en maravedíes y vasallos) por el monarca Felipe II cuando se produjo la gran quiebra del estado español por las deudas del rey con los prestamistas, en especial con los asentistas genoveses y de Flandes. Tal así que (ya desvinculado el Coto del Obispado de Oviedo) en 1581 Felipe II envió a las aldeas del Coto y a todas y cada una de sus brañas a su Corregidor y Juez de Comisión, Juan de Grijalva, para nombrar cargos concejiles y dar la posesión a las nuevas autoridades locales en nombre del Rey, en tanto en cuanto no fuera vendido el Coto a un señor feudal, que era la práctica habitual (por ejemplo, la Casa de Malleza estaba muy interesada). Y ya durante esa visita de Grijalva los vecinos propusieron al Corregidor la compra del Coto, cansados de los abusos del Obispado de Oviedo y de otros señoríos con foros e influencia en la zona. Así que, pesar de que para muchos de ellos significaba endeudarse casi de por vida, iniciaron los trámites de adquisición del feudo, cansados de depender de los caprichos de las casas nobiliarias y compraron el Coto a la Corona por 706.577, 5 maravedíes, operación que llevó a cabo el intermediario (otro prestamista, en realidad) Alonso del Camino, que pagó a la Hacienda de Felipe II en maravedíes, compra de juros y cesión de vasallos, pues esa era la forma habitual de negociar entonces con la Corona, no directamente… Esta colecta en los pueblos y brañas supuso un duro golpe para muchas familias, pero prefirieron soportar ese desgarro económico que ser ad perpetuam siervos de un señorío ajeno, por lo que iniciaron un ilusionante camino como Jurisdicción independiente (Justicia y Regimiento) hasta que el Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, de abolición de los señoríos de todo tipo, los obligó a integrarse en el Ayuntamiento de Salas, operación que terminó de formalizarse en 1827. Las preguntas y respuestas generales del Catastro de Ensenada de 1752 (obtenidas en el Archivo General de Simancas) son también otro documento único, que nos describe con bastante detalle los animales existentes, oficios, cultivos, tierras incultas y trabajadas, molinos harineros y a quiénes pertenecían y otras particularidades de gran interés, con cuya atenta lectura se puede llegar a tener una idea bastante ajustada a la realidad de cómo era la vida social y económica en el Coto en la primera mitad del siglo XVIII. También es muy relevante el pleito que ganaron a la Corona los vaqueiros de las brañas de Faedo, Brañasivil, Buscabrero y Las Gallinas, una sentencia en apelación de la Real Chancillería de Valladolid que ordenaba que fuesen censados como labradores y no como vaqueros (1787). Además, el hecho de haber podido transcribir (en algunos casos echando mano de la paleografía) numerosos padrones y causas judiciales desde 1704 permitió obtener valiosas conclusiones de la estrecha comunión entre vaqueiros y xaldos en mundos separados (pero interaccionando continuamente) y de sus problemas cotidianos (muchas veces por caminos y cierros). En cualquier caso, la convivencia entre bañeiros y aldeanos fue muchas veces forzada y llena de problemas y segregaciones, pues no en vano, ya entrado el siglo pasado, los vaqueiros todavía tenían que acceder a la iglesia de Lavio por una puerta lateral y colocarse tras un madero colgado en el techo en el que se podía leer ‘Atrás vaqueiros’. A propósito de esto, hay que decir también que se aborda en esta obra un estudio antropológico sobre el posible origen de la etnia vaqueira, una cuestión muy debatida. En realidad, toda una incógnita, a salvo de llevar a cabo supuestas pruebas de ADN mitocondrial, caso de encontrar algún resto cadavérico, por poner un ejemplo, de los normandos que en el 844 atacaron La Coruña, sufriendo una severa derrota a cargo del monarca Ramiro I, tras lo cual muchos de los supervivientes huyeron a las montañas y se diseminaron por ellas. Esa es una de las muchas teorías que se esgrimen a menudo sobre el origen del pueblo vaqueiro. Pero hay muchas más: celtas, esclavos romanos, caldeos, nativos que se negaron a luchar al lado de los reyes astures en la Reconquista, esclavos que se revelaron en tiempos del Rey Aurelio, los antes aludidos normandos (vikingos) vencidos por el Rey Ramiro en La Coruña, esclavos árabes, moros, mozárabes, moriscos expulsados de Granada tras la rebelión de Las Alpujarras en 1571… Pero, a pesar de tanta intriga, lo cierto es que solo obteniendo el ADN de uno de esos supuestos primeros pobladores ancestrales de las brañas y comparándolo con el de los vaqueiros actuales se podría llegar a alguna conclusión. Pero eso no es posible, porque faltan los desechos de los cadáveres y, más aún, la certeza fidedigna de que dichos restos pudieran pertenecer a uno de aquellos primeros vaqueiros de hace tantos siglos, ya que esta tierra ácida del noroeste consume los despojos en no mucho tiempo, una de las causas de la ausencia de esqueletos en los megalitos de los periodos neolíticos en los que no practicaron la incineración. De gran interés es también la historia del Menorín de Pende, un niño que quedó solo y desvalido tras fallecer a principios del siglo XVII todos sus familiares debido a la peste bubónica y ser acogido por el resto del pueblo en tanto no se pudo valer por sí mismo, una acción que es recordada en el Coto como de gran nobleza. También son importantes varias hijuelas de partición de herencia tanto de aldeanos como de vaqueiros, que al describir minuciosamente todos los bienes habidos en esos momentos en los siglos XVII y XVIII dan una idea muy aproximada del modo de vida austero y casi ascético (autoconsumo) que imperaba en esos momentos. También resulta muy interesante el pleito que desde 1783 un vecino de Lavio, Luis Fernández Marinas, sostuvo durante años con un cura y su sucesor en el cargo sobre una fundación pía de su padre Josef a favor del Purgatorio y alguna otra prebenda misericordiosa, alegando que eso era una antigualla de sus ascendientes: ‘…una misa de aniversario con limosna de dos reales, un pan y un quartillo de vino y por dicha oferta le tomaba dos reales, que en todo componía quatro reales…’. En enero de 1797 (no hay más documentos después de esa fecha) Luis Marinas seguía litigando y no había pagado. En definitiva: se tratan tantos temas de interés (caso del abultado analfabetismo y sus causas) que casi se podría escribir otro libro con sola enumeración del contenido de la obra. También en la primera parte del libro una excepcional mujer de Lavio, J. Argentina Riesgo, describe cómo era la vida en la parroquia en un gran periodo del siglo XX (nació el 28 de junio de 1941), así como en los años que llevamos de la presente centuria, con un lenguaje vernáculo (que se ha intentado respetar en su pureza) con el que describe además las numerosas fotografías antiguas y actuales que contine el libro y que, ya por sí solas, suponen una auténtica etnografía de la parroquia y antiguo Coto de Lavio.
La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!
Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.








El Coto de Lavio fue un antiguo señorío del Obispado de Oviedo, redimido por Felipe II para la Corona en 1581, debido a las numerosas deudas del monarca con los asentistas genoveses y de Flandes. Una vez expropiado a la Iglesia el rey envió al Coto al Corregidor y Juez de Comisión Juan de Grijalva, que tomó la posesión de todos los pueblos y brañas, momento que aprovecharon los naturales para iniciar los trámites de la compra por 706.577 maravedís (muchos de ellos se arruinaron), operación que se culminaría en vasallos y juros en 1583 con la intermediación del comisionista Alonso del Camino. Desde entonces dicho Coto fue jurisdicción independiente (Justica y Regimiento) hasta que se integró en el concejo de Salas en 1827, dando cumplimiento al Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811 que abolía los señoríos de todo tipo. De todo eso se habla en la publicación, aportando documentos e intentando hacerlo con el mayor rigor posible. El libro también recoge una parte de la antropología evolutiva de la zona.
Está escrito en castellano, bable y castellano antiguo, para lo que el autor hubo de echar mano de la paleografía. Se ha editado a precio de coste, sin beneficio alguno para el autor (es un volumen importante con 400 fotografías antiguas arregladas comentadas y un tamaño de 17x23,5 cm), sobre todo para que la gente de la zona pueda adquirirlo sin realizar un gran esfuerzo económico. Este trabajo del antropólogo y escritor Joseph Millariega fue valorado muy positivamente por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que publicará también una monografía del mismo y diversos artículos en su revista.