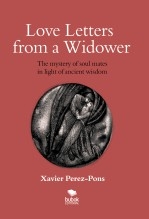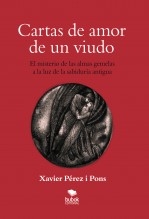LOVE LETTERS FROM A WIDOWER. THE MYSTERY OF SOUL MATES IN [...]
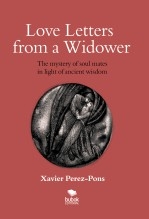
Yo debía de tener unos catorce años. Mi hermana, dos años menor, solía traer a casa cada tarde a alguna de sus compañeras de clase para hacer juntas los deberes. Aquella tarde mi madre estaba planchando cuando una vecina requirió urgentemente su presencia, así que tuvo que dejarme a mí a cargo de la tarea de planchar la ropa. Pronto mi hermana llegó acompañada como siempre de una amiga. Le comuniqué en voz alta que nuestra madre se había tenido que ausentar, ella acusó recibo de la noticia y se encaminó a su habitación. Pero su amiga no la siguió: intrigada por aquella voz masculina, siguió el rastro hasta encontrarme a mí en plena labor de planchado. Como yo estaba de espaldas, no me apercibí de su presencia hasta que ella me saludó. Me volví sorprendido y la vi allí de pie observándome. Apenas tuve tiempo de reaccionar porque de inmediato acudió mi hermana al rescate de su amiga. En general, no me caían bien las amigas de mi hermana, pero ésta era diferente. No sólo me caía bien, sino que me provocaba una sensacion extraña, como si hubiera hecho saltar un resorte en mi memoria. En una palabra: sentía hacia ella una tremenda familiaridad; como si hubiera encontrado a un ser querido después de largo tiempo. No lo oculté a mi familia: durante la cena comenté que me gustaba la amiga de mi hermana, lo que generó reacciones jocosas del tipo "¡Vaya, ya era hora de que te cayera bien alguna!", "¡Milagro!".
Aquí la historia se interrumpe para retomarla diez años después.
En todo ese tiempo, no había vuelto a ver a Blanca (ése era su nombre) ni había sabido nada de ella. Entonces yo trabajaba como guionista en la delegación catalana de Televisión Española. Una tarde regresaba a casa en autobús cuando la vi a lo lejos a través de la ventanilla. Mi corazón dio un vuelco porque la reconocí de inmediato. Pero la reconocí no como la chica que había pasado brevemente por casa diez años atrás, sino tal como la reconociera aquella lejana tarde: como alguien muy querido por quien sentía una tremenda e inexplicable familiaridad. Fue un poco más tarde cuando me di cuenta de que había experimentado ese mismo sentimiento hacía diez años y de que se trataba de la misma chica. (Esta experiencia desencadenó mi interés por la teoría de las almas gemelas y, cuando me di cuenta de que no existía un libro que rastrease exhaustivamente los orígenes de esta teoría, decidí escribir yo mismo ese libro.) Era la hora en que la gente salía del trabajo: el tráfico era intenso y el autobús se movía lentamente, así que tuve tiempo de observarla. Acababa de salir del Seminario Conciliar, donde se preparan los futuros sacerdotes, y estaba charlando animadamente con una amiga. No sé si fue la expresión de sorpresa en mi rostro lo que la hizo detenerse de repente y volverse para mirarme, también con la misma expresión de sorpresa. Al día siguiente le pregunté a mi hermana acerca de ella, y descubrí que se estaba preparando para convertirse en monja de clausura y que ésa había sido su vocación desde niña. Eso, entre otras consideraciones, me hizo desistir de contactar con ella. Pensé que una vocación tan arraigada era algo demasiado hermoso para malograrse.
Transcurrió un año.
Yo estaba de visita en el nuevo apartamento de mi hermana. Ella estaba ocupada en la cocina preparando la cena mientras yo me quitaba el abrigo en el salón. Un sobre abierto en la bandeja del correo llamó mi atención: la dirección era la de un convento de hermanas clarisas. Al domingo siguiente tomé un tren y me planté ante la puerta de la iglesia del convento, donde tenía intención de asistir a misa. Había llegado con una hora de antelación, pero la puerta estaba abierta y decidí echar un vistazo. La iglesia estaba sumida en la oscuridad y no vi a nadie; pero entonces escuché un saludo proviniente de uno de los laterales. Me giré y allí estaba ella, encendiendo unos cirios. Iba vestida de monja con un tocado blanco de novicia, pero una vez más la reconocí de inmediato. Mi plan era asistir a misa con la esperanza de verla pero sin que ella se diera cuenta de mi presencia, de modo que retrocedí y salí de la iglesia con el corazón palpitante. Para tranquilizarme, fui a dar un paseo por los viñedos que rodeaban el convento, y a la hora de la misa regresé. Esta vez había muchos feligreses reunidos frente a la iglesia. Fui de los últimos en entrar. Me senté en uno de los laterales, descubriendo con satisfacción que, como yo había previsto, las monjas estaban presentes. Ocupaban los dos primeros bancos, lo que me permitía contemplar a Blanca sin que ella me viera. Pensé con alegría que, mientras viviera, no dejaría de asistir a esa misa todos los domingos. Sin embargo, ocurrió un imprevisto, y es que Blanca salió a leer la primera lectura del Evangelio. Allí estábamos de nuevo cara a cara, nuestros ojos se encontraron ... Mi intención de pasar desapercibido se había ido al garete. Sin embargo, no por eso dejé de acudir puntualmente a mi "cita" todos los domingos. Pero, a medida que pasaban las semanas, nuestra peculiar relación basada en miradas de complicidad se hizo cada vez más evidente. Entonces, un día recibí una carta de la madre superiora del convento, en la que me pedía que, por el bien de Blanca, dejara de asistir a misa en esa iglesia. Desde entonces han pasado más de veinte años y no he vuelto a verla.
Pero hace siete años sentí de pronto la necesidad de hacer averiguaciones, y me enteré de que, junto con otras monjas de su convento, Blanca acababa de ser trasladada a otra provincia, a un monasterio centenario que precisaba de monjas jóvenes que relevaran a las ancianas que lo habitaban. Solicité unas vacaciones y nuevamente tomé un tren, esta vez con un destino más lejano. De nuevo me planté ante la puerta de la iglesia del convento donde residía Blanca. De nuevo abrí la puerta lentamente ... pero de pronto la emoción me embargó y fui incapaz de entrar.
Regresé a Barcelona al cabo de unos días, triste porque sabía que no volvería a verla, al menos en esta vida. Pero recordé que ella siempre estaba feliz y tenía una fe ciega en el futuro brillante que a todos nos aguarda al final de nuestro peregrinaje por la Tierra. Así que me recobré, y ahora estoy feliz, a la espera de ese futuro luminoso en el que también yo creo ciegamente.